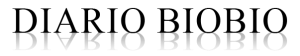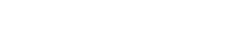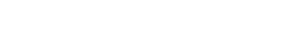La palabra “atorrante” ha vuelto al debate político nacional, y no precisamente por su poesía. Todo comenzó cuando un conocido personaje público —sin pelos en la lengua— se refirió al gobierno como un grupo de atorrantes. Bastó esa sola palabra para que el avispero se alborotara: los del oficialismo, especialmente los más rojos, salieron en masa a vociferar indignados, como si les hubiesen tocado el alma.
Pero veamos las cosas con calma. La Real Academia Española, tan seria y correcta como siempre, define “atorrante” como vago, holgazán, perezoso, bigardo o malentretenido. Nada más, nada menos. Entonces, si alguien usa ese término para describir a un grupo que parece no moverse mucho mientras el país se hunde en la burocracia y la ineficiencia, ¿no sería, en el fondo, un diagnóstico más que un insulto?
Claro, los defensores del gobierno lo tomaron como una afrenta de clase, un ataque a la dignidad del servidor público. Pero la verdad es que cuando el zapato aprieta, el que grita es porque le calza. Y vaya que gritaron. Los discursos se multiplicaron, los comunicados se redactaron a toda prisa, y las redes ardieron con explicaciones que, lejos de aclarar, parecían justificar la flojera institucional.
Porque —digámoslo sin rodeos— si trabajar es gobernar y gobernar es servir, cuesta ver ese servicio cuando las decisiones se dilatan, los proyectos se empolvan y los problemas reales del ciudadano quedan para después. Ahí es cuando la palabra atorrante cobra fuerza y sentido, sin ser necesariamente ofensiva… solo descriptiva.
En el fondo, esta polémica no es lingüística, sino moral. Si la piel se les eriza al oír la palabra, quizá no sea por su sonido, sino por el espejo que refleja. Y si la Real Academia dice que atorrante es “holgazán”, bueno… habrá que mirar quién se gana el título con más méritos: ¿el que lo dice, o el que se ofende?
Porque al final, en política, los atorrantes no siempre son los que descansan… sino los que cobran por hacerlo.